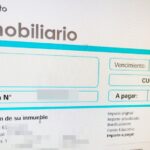Muchos argentinos nos criamos con una imagen un poco cambiada de lo que era un criollo en tiempos coloniales. Una prueba está en que usamos ese adjetivo para referirnos a buena parte de nuestro acervo musical folclórico, como las zambas y las milongas o el, para nosotros, “criollísimo” malambo.
En nuestro imaginario, los rioplatenses identificamos lo criollo con el “gaucho” y su “china”, cuando esos pobladores rurales eran, en la mayoría de los casos, miembros de las llamadas “castas”.
Cuando hablamos de criollos, en 1810, nos estamos refiriendo a una parte de la elite “blanca”, propietaria de tierras, negocios y esclavos, que obtenía títulos universitarios y puestos en la administración pública y que con sus parientes peninsulares compartía (y disputaba) las prerrogativas propias del sector más privilegiado de la sociedad.
Al menos desde el Facundo de Sarmiento, publicado por primera vez en 1845 en Chile, se hizo lugar común la idea de considerar “gaucho” a todo miembro de la población rural en vastas zonas del territorio rioplatense.
Buena parte de la historiografía tradicional se hizo eco de esa imagen, ni qué decir de la literatura “criollista” y “gauchesca”.
Desde hace unas cuantas décadas, otra parte de la historiografía especializada en temas rurales ha reducido la presencia del gaucho a una ínfima expresión, al punto de que cabría preguntarse si alguna vez hubo alguno.
El problema surge de que “gaucho” fue, hasta fines del siglo XIX, un término despectivo, aplicable por igual a lo que las leyes consideraban “vago y mal entretenido” y a quien, según el que lanzase el insulto, resultase “tosco, ignorante”.
Sin embargo, y como sugiere su etimología más probable, inicialmente el nombre se les daba a los peones que, montados a caballo, desjarretaban el ganado para faenarlo, práctica que venía desde los tiempos de las vaquerías (cacerías de ganado cimarrón o salvaje) y que continuó cuando los rodeos se aquerenciaron en las estancias.
Por extensión, se llamó así a quienes obtenían conchabos temporarios en las tareas rurales y, se suponía, el resto del tiempo lo pasaban merodeando o cuatrereando ganado suelto para alimentarse.
Un primer dato es que, hacia 1810, buena parte de la peonada que contrataban las estancias y las chacras en temporadas de gran demanda de mano de obra (de primavera a fin del verano), no pasaba el resto del año “al raso” o en ranchos en algún rincón perdido de la pampa, sino en ciudades y núcleos poblados, buscando changas que le permitieran sobrevivir como peones de albañil y de pintor o changarines en la carga y descarga de buques.
Muchos de esos “gauchos” formaban parte de la “chusma” o “populacho” que habitaba las “orillas” de las poblaciones. Otros, a veces también tildados de “gauchos”, eran pobladores rurales permanentes o semipermanentes, como puesteros o peones “allegados” a los puestos de estancias, a lo que hay que agregar a la peonada del propio casco de la hacienda, que rara vez tenía ocupación permanente.
Cuando no se conseguía trabajo, las alternativas eran practicar pequeños robos, cuatrerear por cuenta de algún hacendado, pulpero o funcionario no muy legalista o carnear sin permiso alguna vaca perdida.
Por lo general, y como suele ocurrir cuando se trata de reconstruir la historia de los sectores populares, son estos “gauchos” los que aparecen más “documentados” en los archivos, en los expedientes policiales y penales. Lo que no quiere decir que fuesen la mayoría.
Finalmente, hay que insistir en que ese “gauchaje”, al que la literatura considerará el arquetipo de “lo criollo”, estaba formado en su mayoría por personas que, en el no tan casto “régimen de castas” colonial, entraban en las categorías de mestizos, zambos, pardos y mulatos.