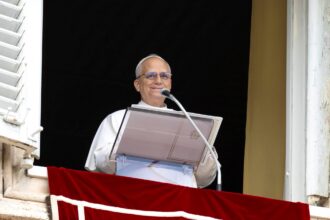Al caminar por senderos o rodar por rutas, cuantas veces nos hemos encontrado frente a un cruce inesperado y traidor: ¿seguir por la izquierda o por la derecha? Es un dilema, porque no hay vía de escape. Otros son más angustiantes todavía: ¿a cuál de los dos náufragos lanzo el único salvavida que tengo?
A dilemas de este tipo se dedica el filósofo Michael Sandel en sus extraordinarias clases sobre “Justicia” (nota importante: Sandel suspendió su curso presencial, disponible en you tube como primer curso online de la universidad de Harvard, por diez años, pero al final de 2024, ante el mal estado del debate académico y, sospecho, ante la precarización de la justicia y de la razón, decidió retomarlo). Se trata de situaciones límite, pero reales.
La mayoría de los dilemas que pueblan nuestros debates, al revés, no lo son. Un ejemplo preclaro es aquel entre racionalidad y moralidad que nos proponen (¿imponen?) hoy como base del rearme europeo: la moral nos indica el desarme como vía maestra hacia la paz, pero la racionalidad apunta a la vía contraria, el rearme.
Sería bueno poder elegir la senda moral, pero la “realidad de los hechos” lo impide. Muchos llaman este modo de razonar Realpolitik e invocan antecesores que remontan hasta Maquiavelo, el cual, hace casi 500 años, el enfrentar la decadencia de la Autoridad de la Iglesia y de su doctrina como base de toda decisión política, meditaba en su Principe “¡Cuán digno de alabanzas es un príncipe cuando mantiene la fe que ha jurado, cuando vive de un modo íntegro y no usa de astucia en su conducta! Todos comprenden esta verdad; sin embargo, la experiencia […] nos muestra que haciendo varios príncipes poco caso de la buena fe, y sabiendo, con la astucia, volver a su voluntad el espíritu de los hombres, obraron grandes cosas y acabaron triunfando de los que tenían por base de su conducta la lealtad”.
Maquiavelo hablaba de astucia, que añade al cálculo picardía, alardes y fraudes (tanto es así que Dante puso a Ulises, un astuto si los hay, directamente en el Infierno); estábamos bien lejos de la definición moderna de racionalidad, entendida como razonamiento lógico-deductivo anclado a una visión de las acciones humanas guiadas por principios tan inalterables (la búsqueda de poder en el caso de las relaciones internacionales), como obscuros, cuya ambigüedad se pretende resolver con considerar tan sólo sus elementos medibles (recursos, territorio, población, producto nacional bruto etc).
Además, no fue suficiente su astucia para que el héroe de Maquiavelo, Cesare Borgia, se escapara de la “malignità di fortuna”: la muerte repentina de su protector, el papa Alessandro VII (del cual había sido hijo ilegitimo), lo llevó a su derrumbe. Al tener en cuenta la emboscada que terminó con su vida, yo diría que hubo otro elemento esencial en esta historia, bien captado por el dicho popular “quien a hierro mata, a hierro muere”. Es lo que les sucede a quienes fomentan rearme y guerras: típico de esta dinámica fue el periodo anterior a la Primera Guerra Mundial.
Por otro lado, Raymond Aron nos enseñó hace muchas décadas que ninguna estrategia se aleja más del modelo racional que aquellas de la era termonuclear, ya que no podemos “calcular ninguna decisión racional cuando se corre el riesgo de una pérdida infinita”.
Ni tampoco las armas nucleares representan un medio de disuasión racional ya que, como es bien sabido, la credibilidad de la disuasión nuclear se basa en una suposición totalmente irracional: que el actor quiera utilizar estas armas a pesar de saber que, en caso de respuesta del mismo género (lo que es muy probable), su destino es la aniquilación. Sabemos bien de qué se trata: es lo que experimentaron, hace 80 años en pocos días, los habitantes de Hiroshima y Nagasaki. Las bombas atómicas que los pulverizaron hoy en día formarían parte de la categoría de las armas nucleares tácticas.
Desde la pérdida del monopolio estadounidense, la disuasión nuclear se ha vuelto una perfecta hipocresía, así como, en el caso de los europeos, la garantía atómica del poderoso aliado en su favor.
El presidente De Gaulle, un militar pragmático, trató de resolver el asunto al salir de la OTAN en 1966 y tomar la senda de la autonomía en el campo nuclear que, de ser real, habría desestabilizado aún más el ya precario equilibrio nuclear global. Mas importante aún, acordó medidas de confianza a su potencial destinatario, la Unión Soviética, cuyo principal campo de tiro, Baykonur, fue el primer jefe de estado extranjero en visitar en ese mismo 1966. Es posible que la maniobra de De Gaulle fuese primariamente pour la galerie, o sea destinada a los Estados Unidos.
En fin, muchos elementos indican que el dilema entre racionalidad y moral no existe en el ámbito de la política de seguridad, cuyo contenido no se deja enjaular en semejantes abstracciones.
Ni tampoco esta disyuntiva ayuda a entender los problemas y encontrar métodos para resolverlos; se parece, al contrario, a una estratagema retórica para evadir toda discusión política e imponer decisiones legitimadas, por un lado, per el Miedo y, por el otro, por los Veredictos inapelables de los expertos -ambos, enemigos de la Democracia.
No solamente la realidad no se compone exclusivamente por elementos medibles, sino que la política existe precisamente para cambiarla. Para hacer eso no sirve ser racional sino, como nos sugería el muy realista Aron, basta con ser razonables.